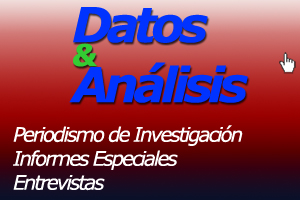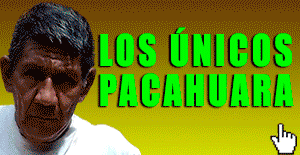Data: septiembre 14, 2025 | 14:38
HUAYNA CÁPAC, EL VERDADERO FUNDADOR | Los valles cochabambinos fueron, desde tiempos del extinguido Tiahuanaco, la conexión entre el altiplano andino y el trópico amazónico. Cuando el Inca restauraba esta función geopolítica, sobrevino la conquista española…
¿POR QUÉ COCHABAMBA ES UNA “LLAJTA”?

Llajta significaría para Cochabamba, en el contexto fundacional de Huayna Cápac, algo así como el santuario territorial de los dioses locales (‘huacas’) que gobiernan sobre esta tierra, incluidos los ayllus devotos que los adoran bajo la cotidianidad de la fertilidad agrícola. | Fotomontaje Sol de Pando
Para lectura en móvil usar pantalla horizontal |
© Wilson García Mérida | Servicio Informativo Datos & Análisis
El año 2001 lancé mi primer hallazgo sobre el significado de la palabra “llajta”, término suavizado fonéticamente por la influencia puquina que prevalecía en el Collasuyo, y que en el quechua original cuzqueño es más seco y suena “llacta”, según nos había explicado el meritorio profesor lingüista de la UMSS Ángel Herbas Sandóval.
El mismo profesor Herbas nos donó un ejemplar incunable de una edición mimeografiada (limitada a cien copias), con traducción realizada por él, del Manuscrito de Huarochiri bajo el título “Dioses mayores y menores del antiguo Waruchiri” que publicó en 1989. Resaltaba en el libro que el término “llaqta” (tal como escribía Francisco de Ávila, autor del Manuscrito en quechua), era frecuente en el contexto del diálogo que entablaban los incas Tupac Yupanqui y Huayna Cápac con los antiguos dioses tiahuanacotas (puquina-aimaras) liderados por Cuniraya Huiracocha.
En 1999, diez años después del texto publicado por Herbas, el Instituto Francés de Estudios Andinos y la Universidad Ricardo Palma de Lima publicaron la traducción del etnólogo y lingüista austro-francés Gerald Taylor bajo el título “Ritos y Tradiciones de Huarochiri”. Aquí, el manuscrito del cura Ávila es complementado por Taylor con abundantes glosas y exquisitas interpretaciones filológicas que me han permitido esclarecer por qué Cochabamba, y no otras regiones de Bolivia, es identificada con el perenne apelativo de “la Llajta”.
UN CONCEPTO EN LOS UMBRALES DEL HORIZONTE UTÓPICO
Mi ensayo “En los umbrales del horizonte utópico” (en el libro “Historia del Milagro” publicado por Editorial Canelas en 2001), asocia el concepto de “llajta” a la presencia del inca Huayna Cápac en estas tierras del Collasuyo, completando la obra expansiva de su padre Túpac Yupanqui.
Aquella dinastía incaica alentaba el proyecto de convertir a Cochabamba en el centro re-articulador de la antigua religiosidad tiahuanacota, en tanto fuerza impulsora para la consolidación del Imperio incaico expandiéndose hacia la Amazonia de Moxos; es decir en el proyecto de restaurar la antigua territorialidad del Imperio Tiahuanaco que abarcaba esencialmente, como un todo ecológico, el espacio andino-amazónico.
Dijimos entonces:
“Llajta significaría para Cochabamba, en el contexto fundacional de Huayna Cápac, algo así como el santuario territorial de los dioses locales (‘huacas’) que gobiernan sobre esta tierra, incluidos los ayllus devotos que los adoran bajo la cotidianidad de la fertilidad agrícola”.
Es decir, una “llacta” es un complejo espacio sacral, militar y productivo, asumiendo que “la expansión incaica, quechua, fue un proceso de conquista sobre los pueblos puquina-aimaras del Collasuyo que combinó la persuasión de las armas con el consenso religioso y la abundancia productiva, especialmente maicera”.
Cochabamba fue, sin duda, el lugar de un encuentro estratégico entre las antiguas deidades matriarcales puquina-aimaras con el dios Inti quechua —un pacto entre el politeísmo comunitario y el monoteísmo estatal, en el proyecto de un singular Estado Comunitario frustrado por la irrupción europea—, y en este punto el inca Huayna Cápac vino a establecer su «sede» para consolidar administrativamente la obra expansiva de su abuelo Pachacutec y su padre Tupac Yupanki, buscando luego llegar a Moxos y a las tierras chiriguanas a través de Pocona y Mizque.
Entonces, Cochabamba fue también una fortaleza militar cuyo ejército de mitimaes era alimentado con una intensa producción agrícola, arando en los ayllus que eran al mismo tiempo centros ceremoniales del culto a la fertilidad, especialmente en Tapacarí. Ahí están las collcas de Cotapachi, cerquita al santuario de la diosa Kawillaca en el cerro de Cota y a corta distancia de la fortaleza de Inka Rakay en Sipe Sipe.
Todo eso es una Llajta, en el sentido cochabambino del concepto.
EL JAZZ DE LA LLACTA | VIDEO
LOS INCAS QUE VINIERON A FUNDAR COCHABAMBA
El Manuscrito de Huarochiri es la historia del incario narrada con las voces del mito. La rebelión de los chancas (una indomable etnia de la sierra peruana) en 1438, durante el reinado del inca Pachacutec, obliga al rey del Cuzco buscar aliados al sur del lago Titicaca, en el Collasuyo (hoy Bolivia), donde los caciques y curacas puquina-aimaras hablan a través de sus dioses locales.
El hijo de Pachacutec, Túpac Yupanki, recuperó el Cuzco derrotando a los chancas con ayuda de los dioses del Collasuyo. Aquella victoria bélica catapultó la expansión del imperio incaico. Túpac Yupanki, tras conquistar Charcas, traza una doble ruta desde Puno hacia Oruro (Saucarí) y Cochabamba (Tapacarí), para expandir su imperio hacia las costas de Atacama y hacia los trópicos de la Amazonia.
En 1978, el antropólogo y catedrático de la UMSS Bernardo Ellefsen, de fecunda producción investigativa, publicó “La dominación Incaica en Cochabamba” detallando la presencia activa de los incas Túpac Yupanki y Huayna Cápac en esta región.
Según Ellefsen, Túpac Yupanqui halló en el valle de Cochabamba tres etnias: cotas, chuyes y sipesipes. “Deportó a los cotas y chuyes a Pocona y Mizque y dejó a los sipesipes, que eran una ‘colonia’ de la etnia sora. Tupac Yupanqui, luego de despoblar el valle, introdujo mitimaes de Contisuyo (Quito) y destinó la mayor parte del valle a la cría de auquénidos”.
Huayna Capac, por su parte, repartió tierras del valle “entre las etnias de habla aymará para que enviasen anualmente un contingente que debía sembrar las tierras para su sustento y, en su mayor parte, para el estado incaico. Desde entonces, Cochabamba se convirtió en un centro muy importante para el aprovisionamiento de los ejércitos incaicos en el Collasuyo y para el mismo Cuzco”, escribió Ellefsen.
TRAS LAS HUELLAS DE LOS MITIMAES
En el Archivo Histórico Municipal de Cochabamba se conservan folios de un proceso judicial entablado en 1556-1578 por los encomenderos Polo de Ondegardo y Rodrigo de Orellana contra indígenas de Paria, por un reparto de tierras. Los comunarios demostraron que recibieron aquellas parcelas del inca Huayna Cápac, como parte de los incentivos del Estado imperial para el arraigo y la consolidación hegemónica de los mitimaes quechuas en estos dominios puquina-aimaras.
En 2017, aquellos folios del Archivo Histórico Municipal han sido clasificados por la UNESCO como Patrimonio de la Memoria del Mundo, a partir de una minuciosa catalogación realizada durante varios años por los académicos Juan J. R. Villarías-Robles, Guido Guzmán Salvatierra, Danny González y Edwin Claros Arispe.
Hay evidencias científicas sobre la presencia física del inca Túpac Yupanki en Cochabamba, alrededor de 1470, y de su hijo Huayna Cápac entre los años 1500 y 1502, junto a sus mitimaes.
Durante la década de los 70, el Museo Arqueológico de la UMSS, actualmente denominado Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo (INIAM), realizó estudios pioneros de datación con carbono 14 sobre vestigios incaicos en varias zonas del valle, facilitando una cierta exactitud cronológica acerca de la llegada de ambos incas a estas tierras del Collasuyo.
Cuando arribaron los españoles, Cochabamba ya existía como toda una “Llajta”. Las supuestas fundaciones atribuidas a Garci Ruiz de Orellana, Gerónimo de Osorio y Sebastián Barba de Padilla entre 1571 y 1573, fueron nada más que simple acto administrativo colonial destinado a extirpar la urbe original fundada por los reyes incas.
LINKS RELACIONADOS
- URKUPIÑA: UNA DIOSA AIMARA DE LA FERTILIDAD
- EL IMPERIO DE TIAHUANACO FUE TAMBIÉN AMAZÓNICO
- EL HOMBRE DE JAIHUAYCO: UN VIAJERO DEL TIEMPO
- “MAMÁ”: LA PALABRA MÁS ANCESTRAL DE LA HUMANIDAD
- LA FALACIA DEL AÑO NUEVO AYMARA
- LA EVOLUCIÓN FESTIVA DEL CULTO A LA MUERTE
- LA CAIDA DE ATAHUALPA: CUANDO EL SOL DEJÓ DE SER DIOS
- HUAYNA CÁPAC, EL INCA QUE FUNDÓ COCHABAMBA
- ¿QUÉ SIGNIFICA “LLAJTA”?
- NUESTRO PUNO, NUESTRO ANDE
- LAS NACIONES AMAZÓNICAS FUERON TIAHUANACOTAS
- SURGEN MÁS TESOROS ARQUEOLÓGICOS EN MOXOS
- TECNOLOGÍA DE PUNTA CONVIERTE AL BENI EN VETA ARQUEOLÓGICA
- En los Llanos de Mojos hallan rastros de asentamientos humanos de hace 10.400 años