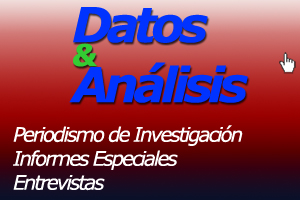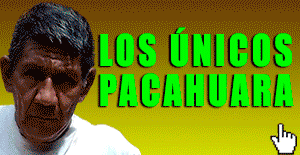Data: agosto 3, 2025 | 15:43
REDEFINIENDO LA ANCESTRALIDAD BOLIVIANA | Jaihuayco, palabra puquina que se remonta a las caravanas de llamas del inca Huayna Cápac, no sólo es el barrio donde nació el mítico gigante Camacho. Aquí llegaron los primeros homo sapiens hablantes desde Eurasia, 13.000 años atrás, dando origen al hombre americano…
EL HOMBRE DE JAIHUAYCO: UN VIAJERO DEL TIEMPO

Pocos kilómetros al sur de la ciudad de Cochabamba, en el popular barrio de Jaihuayco, donde nació el legendario “gigante” Camacho, a mediados del siglo pasado se halló un yacimiento arqueológico con vestigios de los primeros habitantes humanos que poblaron estas tierras de la actual Bolivia. | Fotomontaje Sol de Pando
Para lectura en móvil usar pantalla horizontal |
© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando
En la evolución de la especie humana, hay hitos prehistóricos que están definidos por vestigios genéticos que la arqueología ha identificado con nombres como el “Hombre de Cromañón”, el “Hombre de Neardental” o el “Hombre de Orce”, según el lugar del planeta donde fueron hallados los fósiles. En Bolivia tenemos el “Hombre de Jaihuayco”.
Pocos kilómetros al sur de la ciudad de Cochabamba, en el popular barrio de Jaihuayco, donde nació el legendario “gigante” Camacho, a mediados del siglo pasado se halló un yacimiento arqueológico con vestigios de los primeros habitantes humanos que poblaron estas tierras de la actual Bolivia.
En el Museo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Mayor de San Simón (Umss) se encuentran restos fósiles de aquel que los científicos bolivianos consideran el hombre más antiguo de la especie en nuestro país. Es el “Hombre de Jaiwayco”. Todos los estudios que se han realizado desde los años sesenta —cuando fue descubierto—, coinciden en que se trata de un individuo que tiene rasgos de un migrante llegado al territorio andino desde Eurasia, hace más de 13.000 años.
Dick Ibarra Grasso, de la Universidad de San Simón, y David Davies de la University College de Londres, entre 1960 y 1973 realizaron descripciones pormenorizadas de los restos óseos consistentes en un cráneo y los maxilares, junto a fragmentos del omóplato, húmeros, tibias, la cadera y huesos de una mano.
Ambos investigadores destacaron ciertas características del fósil asignándole, incluso, atributos similares a rasgos simiescos y hasta “neanderthaloides”. Concluyen que dicho individuo “pertenece sin duda a la especie Homo sapiens” y muestran características del tronco racial, según ha confirmado Marco Antonio Bustamante, arqueólogo experto de la Universidad de San Simón, en un estudio publicado en la memorable revista científica de la Umss “Arqueoantropológicas”.
Davies, afirma Bustamante, había observado que en el maxilar inferior “se nota un borde simiesco… y un exagerado largo en los caninos”, y que en el maxilar superior “los dos incisivos superiores tienen forma de pala (rasgo mongólico)”. Ibarra Grasso analizó el cráneo, observando “detalles de extremo primitivismo (occipital horizontal en su parte inferior)”.
Con posterioridad al hallazgo que tuvo lugar en la zona rural de Jaihuayco, en el municipio de Cochabamba, su descubridor Ibarra Grasso había realizado una segunda excavación al sitio, para determinar la data exacta del contexto en el cual vivía aquel hombre antiguo, marcando un rango de 10.000 a 14.000 años, abriendo la posibilidad de que tuviera “una mayor antigüedad”.
El arqueólogo Marco Antonio Bustamante, que ha retomado las indagaciones sobre el Hombre de Jaihuayco a la luz de nuevas metodologías, no tiene duda alguna de que aquellos restos fósiles demuestran que el hombre americano, así como el hombre andino, se originó en Eurasia a finales del Pleistoceno.
La indagación de Bustamante sugiere que el Hombre de Jaihuayco tendría características físicas similares a la gente Paleoamericana, pero compartiría rasgos craneales con individuos de rasgos más bien asiáticos, es decir de una migración más tardía llevada a cabo hace 12.000 años y que es antecesora de los indígenas americanos actuales.
NUESTROS ANCESTROS LLEGARON DEL TIBET
Las evidencias que provee el Hombre de Jaihuayco acerca de la migración en el Pleistoceno, nos acerca a la convicción de que las primeras culturas que surgieron en Los Andes durante la antigüedad, como la del Tiahuanaco, se conectan con una ancestralidad que se remonta a los primeros pasos evolutivos del Homo sapiens en África y Eurasia.
Cuando el hombre ha cruzado el estrecho de Bering para poblar América, no trae sólo genes, sino también trae fonemas, conocimientos, ciertos usos y costumbres, y, por qué no, incluso recuerdos. Al llegar a América desde la Siberia, aquel Homo sapiens porta una carga evolutiva y cultural que ya se ha diseminado en todos los continentes del mundo antiguo.
En el mismo Museo de la Umss, en Cochabamba, existen piezas de cráneos deformados pertenecientes al periodo preincaico del Tiahuanaco. Similares cráneos se ven en museos de África y Asia, de periodos más antiguos aún. La deformación craneana en el mundo andino, lo mismo que la trepanación craneal, tuvo sus máximas expresiones en las culturas preincaicas de Paracas, Ancon, Wari y Chiripa. Pero también se lo practicaba en Mesopotamia y Egipto.
La cultura de los textiles es otro indicador de la conexión que se estableció a partir de la migración en el Pleistoceno. Pueblos antiguos del Tíbet, del Asia Central, desarrollan tejidos que tienen un parecido extraordinario, en diseños y texturas, con textiles tiahuanacotas e incaicos. Lo mismo puede decirse de la cerámica y la alfarería.
El uso de los inciensos rituales, fabricados a partir de determinadas plantas y especias aromáticas, tiene las mismas características en ceremoniales indígenas quechuas y aimaras, como en templos budistas del Himalaya.
Pero al mismo tiempo, hay muy significativas rupturas que, paradójicamente, confirman que la migración homo sapiens por el estrecho de Bering se produjo con ciertos “olvidos” que imposibilitaron una transferencia cultural irrestricta entre Eurasia y América. Por ejemplo, la ausencia de escritura y del uso de la moneda, entre los pueblos andinos, es un enigma que inquieta a los teóricos evolucionistas.
Fernando Silva Santisteban sostiene que instituciones como el trueque y los quipus, resultaron suficientes mecanismos —de creación propia— que no obstruyeron sino más bien facilitaron el desarrollo civilizatorio andino…
__________
Fragmento del libro, inédito, “Huiracocha y Kawillaca: Dualidad y sincretismo en el horizonte utópico”. Investigación antropológica del periodista Wilson García Mérida.
LINKS RELACIONADOS
- LA FALACIA DEL AÑO NUEVO AYMARA
- LA EVOLUCIÓN FESTIVA DEL CULTO A LA MUERTE
- LA CAIDA DE ATAHUALPA: CUANDO EL SOL DEJÓ DE SER DIOS
- EL IMPERIO DE TIAHUANACO FUE TAMBIÉN AMAZÓNICO
- URKUPIÑA: UNA DEIDAD PRECOLOMBINA
- SURGEN MÁS TESOROS ARQUEOLÓGICOS EN MOXOS
- HUAYNA CÁPAC, EL INCA QUE FUNDÓ COCHABAMBA
- ¿QUÉ SIGNIFICA “LLAJTA”?
- NUESTRO PUNO, NUESTRO ANDE