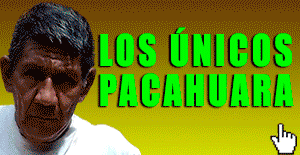Carlos D. Mesa Gisbert | REELECCIÓN. UN DEBATE MAL PLANTEADO
 Uno de los peligros mayores cuando la sociedad entra en la espiral de la polarización sobre algún tema, es la radicalidad y, lo que es peor, la pérdida de perspectiva sobre las cuestiones de fondo que deben discutirse.
Uno de los peligros mayores cuando la sociedad entra en la espiral de la polarización sobre algún tema, es la radicalidad y, lo que es peor, la pérdida de perspectiva sobre las cuestiones de fondo que deben discutirse.
Nuestra Carta Magna recoge —y en algunos casos amplía— la esencia de los valores republicanos, nacidos como respuesta a la traumática experiencia del despotismo monárquico. Se tomó conciencia de que la concentración de todos los poderes en una sola persona de forma ilimitada y permanente en el tiempo (mientras el rey viviese), llevaba inevitablemente a la discrecionalidad, al uso arbitrario del poder y al círculo perverso que hacía que el monarca gobernase, dictase las leyes y administrase justicia. Era evidente que tenía en sus manos la totalidad del poder. Esa concentración se sumaba al hecho de que este era ejercido por toda la vida.
Esta dramática realidad impulsó una de las transformaciones más extraordinarias de la historia política. El objetivo esencial del modelo republicano fue y es la limitación del poder. La razón está a la vista en la experiencia histórica de la humanidad. La búsqueda del poder es parte intrínseca de nuestra naturaleza; en muchos sentidos nuestra supervivencia como individuos y como especie depende de ello, pero una vez que hemos logrado poder, es también una tendencia natural mantenerlo, concentrarlo y ampliarlo para, finalmente, permanecer en el.
Los políticos más pragmáticos dicen con cierta sorna que todo se resume en buscar el poder, ganar el poder y quedarse en el poder.
 Frente a esta tendencia natural probada, surgió la filosofía republicana. Se buscaban dos cosas que son en realidad una sola: limitar el poder y fiscalizar al poderoso. Pero hacerlo no era ni posible ni suficiente si el poderoso tenía garantizada su permanencia indefinida en el gobierno. Esa es la razón intrínseca de la segunda premisa. Es saludable para una democracia la alternancia. Ésta garantiza un par de cosas muy importantes: la primera, que el poderoso no acabe corrompido por la certeza de que nunca llegará el momento de ser fiscalizado y juzgado por lo hecho en su administración; la segunda que, igual que en el desarrollo humano individual y colectivo, se garantice una renovación que evite el anquilosamiento, la pérdida de impulso, valores, creatividad e idealismo, que acompañan a quien abraza una causa con la fuerza necesaria para mantener viva la llama de los ideales que dieron lugar a una propuesta política. Esa alternancia puede darse de diversas maneras, pero siempre en el marco de lo razonable. Se podrá decidir no reelegir a un mandatario, o reelegirlo una vez consecutiva, o reelegirlo una vez después de un periodo, por ejemplo. Pero si la decisión es la reelección indefinida, o periodos que equivalen a más del tercio de una vida, la esencia de la alternabilidad se desnaturaliza.
Frente a esta tendencia natural probada, surgió la filosofía republicana. Se buscaban dos cosas que son en realidad una sola: limitar el poder y fiscalizar al poderoso. Pero hacerlo no era ni posible ni suficiente si el poderoso tenía garantizada su permanencia indefinida en el gobierno. Esa es la razón intrínseca de la segunda premisa. Es saludable para una democracia la alternancia. Ésta garantiza un par de cosas muy importantes: la primera, que el poderoso no acabe corrompido por la certeza de que nunca llegará el momento de ser fiscalizado y juzgado por lo hecho en su administración; la segunda que, igual que en el desarrollo humano individual y colectivo, se garantice una renovación que evite el anquilosamiento, la pérdida de impulso, valores, creatividad e idealismo, que acompañan a quien abraza una causa con la fuerza necesaria para mantener viva la llama de los ideales que dieron lugar a una propuesta política. Esa alternancia puede darse de diversas maneras, pero siempre en el marco de lo razonable. Se podrá decidir no reelegir a un mandatario, o reelegirlo una vez consecutiva, o reelegirlo una vez después de un periodo, por ejemplo. Pero si la decisión es la reelección indefinida, o periodos que equivalen a más del tercio de una vida, la esencia de la alternabilidad se desnaturaliza.
El argumento de que la reelección por varios periodos o la reelección indefinida, no garantiza que el pueblo vaya a votar siempre por la misma persona, es en principio verdadero, a pesar de que contradice en esencia un aspecto básico de la limitación del poder, pero vale la pena hacer algunas consideraciones sobre el tema. El vicio de base en esa presunción está en que la Reforma se propone cuando quien ejerce el poder maneja todos los mecanismos que la administración del Estado le otorga: presupuesto gubernamental, obras, medios de comunicación estatales y manejo de publicidad en medios no estatales, normas restrictivas para la oposición, limitación a la libertad de expresión en campañas, inexistencia de financiamiento estatal a los partidos, limitaciones para recibir financiamiento privado y un largo etcétera.
 Pero, otra vez, lo que es más grave es que se bloquean todos los caminos que permitan una fiscalización real y efectiva de quien ejerce el poder. El problema más crítico de quien gobierna indefinidamente es que no rinde cuentas de sus actos en un escenario transparente, en el que se tenga la certeza de que esa rendición se hará ante instancias con poder para juzgar y eventualmente exigir su asunción de responsabilidades.
Pero, otra vez, lo que es más grave es que se bloquean todos los caminos que permitan una fiscalización real y efectiva de quien ejerce el poder. El problema más crítico de quien gobierna indefinidamente es que no rinde cuentas de sus actos en un escenario transparente, en el que se tenga la certeza de que esa rendición se hará ante instancias con poder para juzgar y eventualmente exigir su asunción de responsabilidades.
El debate está mal planteado porque se está discutiendo no una norma general que esté pensada en función de principios republicanos de largo plazo y para cualquier tiempo, sino en función del tamaño, el color y la textura de un traje para una persona con nombre y apellido, que tiene todas las ventajas del poder que administra hace muchos años.
La salud de una democracia depende esencialmente de la capacidad que esta tenga de limitar el poder de sus gobernantes.