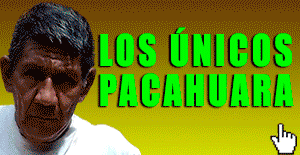Carlos D. Mesa Gisbert | LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

“Una figura pública tiene, como todos, derecho a la intimidad y al ejercicio libre de su vida privada sin tener que ventilarla a la sociedad. El límite a ese derecho lo pone la misma autoridad cuando de propia voluntad mezcla lo privado con lo público…”
 Las líneas que dividen la vida privada de la vida pública son sin duda tenues. Hoy, esas líneas casi han desaparecido ante la irrupción implacable de la sobre exposición y escrutinio literalmente segundo a segundo al que estamos sometidos, que el mundo del internet, los celulares inteligentes, las cámaras en las calles y el mecanismo fascinante de las redes sociales, han hecho realidad.
Las líneas que dividen la vida privada de la vida pública son sin duda tenues. Hoy, esas líneas casi han desaparecido ante la irrupción implacable de la sobre exposición y escrutinio literalmente segundo a segundo al que estamos sometidos, que el mundo del internet, los celulares inteligentes, las cámaras en las calles y el mecanismo fascinante de las redes sociales, han hecho realidad.
Casi cada cosa que hacemos deja huella, sea nuestra actividad económica a través de la banca y de las tarjetas, sea nuestra vida cotidiana a través de llamadas, mensajes, whatsapp, twitter y Facebook. Nosotros dejamos esas huellas y otros las dejan por nosotros. Huellas que es casi imposible borrar, pues aunque uno elimine todo lo registrado en su muro de Facebook, o la lista de sus tweets, o las fotos de su celular, o los chats en el whatsapp, otro –nuestro interlocutor por ejemplo-, otros, cientos, quizás miles de “usuarios”, habrán recogido mensajes, fotos, comentarios, artículos, fotos, videos que están literalmente en la nube que nos envuelve a todos y que registra nuestros pasos.
 Es mucho más que el legendario “1984” de Orwell que imaginó la potencialidad totalitaria del gran hermano merced al desarrollo tecnológico, una pequeñez al lado de este complejo entramado de “hermanos” que no necesitan de una dictadura para restringir nuestra intimidad y para invadir nuestras vidas, averiguando qué hacemos, qué nos gusta, qué vemos, qué leemos, cuáles son nuestros temas preferidos y cuáles son nuestros oscuros demonios interiores. Basta con rastrear nuestro IP para saber quiénes somos realmente, no sólo por fuera, sino también por dentro. Por primera vez de modo estrictamente literal la tecnología desentraña la superficie y las honduras, lo evidente y los pliegues más complejos de nuestro ser, aquello que debiera estar en el ámbito de lo sagrado. No la sacralidad entendida como una adscripción espiritual o religiosa, la sacralidad de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos más hondos, de nuestras paradojas interiores, aquello que realmente somos.
Es mucho más que el legendario “1984” de Orwell que imaginó la potencialidad totalitaria del gran hermano merced al desarrollo tecnológico, una pequeñez al lado de este complejo entramado de “hermanos” que no necesitan de una dictadura para restringir nuestra intimidad y para invadir nuestras vidas, averiguando qué hacemos, qué nos gusta, qué vemos, qué leemos, cuáles son nuestros temas preferidos y cuáles son nuestros oscuros demonios interiores. Basta con rastrear nuestro IP para saber quiénes somos realmente, no sólo por fuera, sino también por dentro. Por primera vez de modo estrictamente literal la tecnología desentraña la superficie y las honduras, lo evidente y los pliegues más complejos de nuestro ser, aquello que debiera estar en el ámbito de lo sagrado. No la sacralidad entendida como una adscripción espiritual o religiosa, la sacralidad de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos más hondos, de nuestras paradojas interiores, aquello que realmente somos.
No es lo que hubiésemos esperado ni lo que deseamos, es simplemente lo que es. El debate sobre nuestro legítimo derecho a la intimidad se resuelve ante la evidencia de que la invasión de ese derecho es algo cotidiano y que se ha instalado de modo definitivo en la sociedad contemporánea. Lo que no quiere decir, por supuesto, que no tengamos el imperativo de luchar por preservar nuestra intimidad, el carácter sagrado e inviolable de nuestra vida privada en tanto su desarrollo se haga en el ámbito de la legalidad y de la ética, cuya premisa básica es no vulnerar el derecho, la libertad y la integridad de los otros.
 El pero fundamental de todo este razonamiento, sin embargo, está referido a la vida privada de los personajes públicos. Si la vida privada de quienes ejercen responsabilidades de Estado afecta a terceros, más aún si estos son menores de edad, si esa vida privada está referida a asuntos públicos como el manejo irregular de recursos del Estado, la línea que separa una cosa de la otra desaparece. Eso quiere decir que el personaje público está obligado a explicar de manera clara y transparente esos hechos privados más allá de la buena o mala intención de quienes desde la oposición lo exigen. No es una cuestión de valorar cuál es el objetivo de una denuncia, hay que valorar la denuncia en sus bases. Si ésta tiene fundamentos sólidos y consistentes, es de esperar una explicación clara de todos los hechos denunciados. Es un error de base separar unos hechos de otros, cuando queda claro que unos no se explican sin los otros, y es muy difícil presumir que en un asunto que involucra a dos partes, una de ellas tenga el cien por ciento de la culpa de lo mal hecho y la otra sea completamente inocente, o suponer que el origen de una acusación basada en una figura jurídica determinada que involucra el consentimiento de las dos partes concernidas, conduce a que la figura penal consecuente del hecho imputado sólo se aplique a una de las partes.
El pero fundamental de todo este razonamiento, sin embargo, está referido a la vida privada de los personajes públicos. Si la vida privada de quienes ejercen responsabilidades de Estado afecta a terceros, más aún si estos son menores de edad, si esa vida privada está referida a asuntos públicos como el manejo irregular de recursos del Estado, la línea que separa una cosa de la otra desaparece. Eso quiere decir que el personaje público está obligado a explicar de manera clara y transparente esos hechos privados más allá de la buena o mala intención de quienes desde la oposición lo exigen. No es una cuestión de valorar cuál es el objetivo de una denuncia, hay que valorar la denuncia en sus bases. Si ésta tiene fundamentos sólidos y consistentes, es de esperar una explicación clara de todos los hechos denunciados. Es un error de base separar unos hechos de otros, cuando queda claro que unos no se explican sin los otros, y es muy difícil presumir que en un asunto que involucra a dos partes, una de ellas tenga el cien por ciento de la culpa de lo mal hecho y la otra sea completamente inocente, o suponer que el origen de una acusación basada en una figura jurídica determinada que involucra el consentimiento de las dos partes concernidas, conduce a que la figura penal consecuente del hecho imputado sólo se aplique a una de las partes.
Una figura pública tiene, como todos, derecho a la intimidad y al ejercicio libre de su vida privada sin tener que ventilarla a la sociedad. El límite a ese derecho lo pone la misma autoridad cuando de propia voluntad mezcla lo privado con lo público. En ello, este mundo intercomunicado hasta el delirio que nos ha tocado vivir, nada tiene que ver.