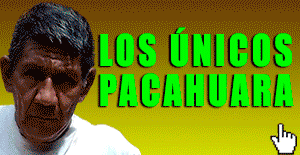Carlos D. Mesa Gisbert | SOBRE EL TERROR
 En pleno desarrollo del tercer milenio, cuando la tecnología nos lleva a límites que ni siquiera habíamos sospechado, en el corazón del planeta, en uno de los bordes del Mediterráneo vivimos una sugestiva regresión, la vuelta milenaria a un mundo solo dominado por la fuerza radical de la fe. ¿Es un anacronismo? Quizás es la permanencia atávica de una pulsión en la que se mezclan la fuerza incontrolable e instintiva de la violencia, las creencias más recónditas en una verdad revelada y absoluta y la tendencia irrefrenable al control de un espacio total de poder.
En pleno desarrollo del tercer milenio, cuando la tecnología nos lleva a límites que ni siquiera habíamos sospechado, en el corazón del planeta, en uno de los bordes del Mediterráneo vivimos una sugestiva regresión, la vuelta milenaria a un mundo solo dominado por la fuerza radical de la fe. ¿Es un anacronismo? Quizás es la permanencia atávica de una pulsión en la que se mezclan la fuerza incontrolable e instintiva de la violencia, las creencias más recónditas en una verdad revelada y absoluta y la tendencia irrefrenable al control de un espacio total de poder.
Es una crisis en la que se confrontan dos civilizaciones que chirrían a grados casi intolerables. El llamado Estado Islámico, una de las expresiones del extremismo violento, pone en evidencia una crisis aún más profunda, la de la descomposición de algunos estados-nación creados artificialmente por Occidente en el siglo pasado.
La primavera árabe, que pensamos con un importante grado de ingenuidad que abría las puertas a la libertad y la democracia, dejó un saldo harto dramático. Salvo Túnez que logró conquistar esas metas, las naciones que apostaron al cambio se encontraron con una nueva dictadura en Egipto, un retorno al estado tribal en Libia y con la casi disolución de la nación en Siria. Esa parte del mundo paga los platos rotos de dos irracionalidades; la de Osama Bin Laden (hijo al fin del conflicto de la guerra fría) y la de George W Bush. No tiene mucho sentido dedicar más de dos palabras a la locura de Al Qaida, pero si lo tiene referirse al Presidente de la primera potencia del mundo que, «iluminado» por su visión fundamentalista del mundo, acuñó la idea medieval de que había que luchar contra el eje del mal. La invasión a Iraq y Afganistán, a título de imponer los valores de la democracia y la libertad, terminó en el drama más absoluto. Del orden brutal de la dictadura se paso al desorden brutal del caos que las fuerzas estadounidenses no pudieron controlar. Su salida dejo además de un tendal de muertos, dos países despedazados y el surgimiento de un nuevo poder basado en el terror cuya naturaleza había cambiado.
 El Estado Islámico nacido de ese descuartizamiento reformo las bases del horror. Se propuso y lo consiguió en buena parte, tomar partes de naciones que sea caían por dentro. Pero hizo algo más, comenzó a alimentarse de una savia impensada, los jóvenes de Occidente, no sólo aquellos de origen musulmán sino muchos europeos de raíz cristiana convertidos a una causa que les ofrece un sentido específico a sus vidas. La gloria y el heroísmo, un paraíso alimentado en las bases más oscuras de los impulsos violentos. Jóvenes olvidados por las naciones en que nacieron, sin interlocución ni opción alguna, sin oportunidades de trabajo, sin más horizonte que las calles inciertas, hallaron de pronto un sentido, un objetivo. La propuesta más ligada a un remoto pasado cuyo única explicación es una simple verdad religiosa y un Dios absoluto y absolutista (en la lectura más básica de un texto, el Corán, mucho más complejo y sofisticado), se enlazó con las redes sociales a través del internet.
El Estado Islámico nacido de ese descuartizamiento reformo las bases del horror. Se propuso y lo consiguió en buena parte, tomar partes de naciones que sea caían por dentro. Pero hizo algo más, comenzó a alimentarse de una savia impensada, los jóvenes de Occidente, no sólo aquellos de origen musulmán sino muchos europeos de raíz cristiana convertidos a una causa que les ofrece un sentido específico a sus vidas. La gloria y el heroísmo, un paraíso alimentado en las bases más oscuras de los impulsos violentos. Jóvenes olvidados por las naciones en que nacieron, sin interlocución ni opción alguna, sin oportunidades de trabajo, sin más horizonte que las calles inciertas, hallaron de pronto un sentido, un objetivo. La propuesta más ligada a un remoto pasado cuyo única explicación es una simple verdad religiosa y un Dios absoluto y absolutista (en la lectura más básica de un texto, el Corán, mucho más complejo y sofisticado), se enlazó con las redes sociales a través del internet.
El mayor instrumentos de reclutamiento de los jóvenes occidentales es la red. Su mensaje es demoledor y efectivo. Desde las cabezas decapitadas de los rehenes hasta los mensajes básicos de odio y violencia extrema contra Occidente y los Estados que lo manejan, está claro que miles de muchachos y muchachas se han enganchado a algo que se parece demasiado a la realidad virtual de los juegos en el ciberespacio. Las vidas grises envueltas en la niebla de la marginalidad dan el salto a las vidas luminosas del martirio por una causa que asegura un paraíso más allá de la muerte, aunque lo probable sea que el paraíso este en esa impredecible peripecia que los conduce con bastante certeza a un final tan real como apocalíptico.
La especie demuestra una vez su calidad predadora, su increíble adaptabilidad, la concebible forma de encarar la brutalidad sin límites. Es un extremo de deshumanización como una forma de la cotidianidad. El horror como un componente de estímulo de una «ética» de la exterminación de quienes te han humillado y menospreciado, de quienes reniegan de la fe verdadera y elemental.
 En otro extremo millones de refugiados que huyen de naciones que se desploman en esa guerra sin cuartel, en medio de bombardeos de todos los frentes, los radicales islámicos, los rebeldes antigubernamentales, los ataques del dictador, los bombardeos aéreos rusos y estadounidenses…
En otro extremo millones de refugiados que huyen de naciones que se desploman en esa guerra sin cuartel, en medio de bombardeos de todos los frentes, los radicales islámicos, los rebeldes antigubernamentales, los ataques del dictador, los bombardeos aéreos rusos y estadounidenses…
Contra lo que podría pensarse, más del 80% de los refugiados (que no inmigrantes) están hacinados en Líbano, Turquía y Jordania. Los menos han podido llegar a Europa que se desgarra las vestiduras. Europa, la región más rica de la tierra, responsable del colonialismo más brutal, beneficiaria de riquezas llegadas de sus colonias y autora de esos artificios que se convirtieron en países ¿no puede recibir sin traumas a un millón o dos millones de refugiados? ¿No puede un continente bien provisto, poblado por 750 millones d personas recibir con dignidad a los refugiados que llegan allí porque no tiene cabida en su tierra de origen arrasada por la violencia y la muerte? No es ni creíble ni aceptable.
Sin duda hay que enfrentar al extremismo violento que mutila, viola, veja, mata, destruye valores familiares, sociales, culturales y posibilidades básicas de libertad individual y colectiva, pero debe hacerse a través de lecciones aprendidas, de unidad de criterios, de aplicación de la ley internacional, entendiendo las complejidades y particularidades de sociedades en las que es imprescindible instalar la práctica del respeto a los derechos humanos, sin que hacerlo acabe por generar el efecto contrario.