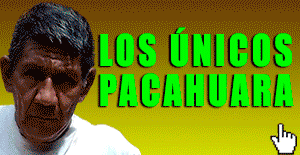Carlos D. Mesa Gisbert | UN ÓRGANO JUDICIAL A TUMBOS
Los acontecimientos referidos al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la entrega de misiles de nuestras FF.AA. al gobierno de los Estados Unidos, han puesto en evidencia más todavía, si cabe, la dramática situación de nuestra justicia.
Otra vez la pasión política amenaza con impedir una visión estructural del problema.
La primera evidencia en este contexto es el necesario reconocimiento de que el periodo democrático anterior a 2006 no logró resolver la herencia histórica de una justicia de elites, para elites, discriminatoria y movida por el dinero que corrompía el sistema. El problema fundamental, a pesar de la previsión de requerir dos tercios de votos del Congreso para la elección de magistrados, fue que el sistema político se las ingenió para controlar esos dos tercios o, cuando no los tenía, para bloquear cualquier nominación y, en consecuencia, mantener un control sobre ese Poder. A pesar de ello, el acuerdo político de 1992 y la Reforma Constitucional de 1994, permitieron un inmenso salto cualitativo con la elección de nuevos miembros de la Corte Nacional Electoral (hoy un órgano del Estado), la creación de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. No sólo se enriqueció la institucionalidad del país, sino que se nombró a personalidades del más alto nivel libres de toda sospecha de militancia partidaria. Baste mencionar a Huáscar Cajías en la Corte Electoral, Ana María Campero en la Defensoría del Pueblo, Pablo Dermizaky en el Tribunal Constitucional y Óscar Hassenteufel en la Corte Suprema. Hablamos de figuras idóneas profesionalmente e intachables éticamente, y como ellas podríamos citar a otras muchas en el periodo mencionado.
Para superar el problema de fondo la nueva Constitución ensayó un método teóricamente impecable, trasladar la prerrogativa de elección, de los representantes del pueblo al pueblo mismo. Este paso, muy atractivo de cara a los ciudadanos, se estrelló contra la realidad. Elegir a medio centenar de magistrados cuya tarea es administrar justicia con profesionalidad y ética, es una tarea imposible por voto popular. Es absurdo suponer que un votante puede tener elementos de juicio sobre los candidatos a partir de noticias fragmentarias o explicaciones igualmente fragmentarias en los medios sobre sus respectivas trayectorias. Además, la preselección que pretendía que la Asamblea hiciese una selección de candidatos basada en sus méritos, se convirtió en un descarnado mecanismo de cuoteo en manos de la aplastante mayoría oficialista que ni en 2011 ni en 2017 aceptó, como era imprescindible para darle credibilidad al proceso, la participación en igualdad de condiciones de los parlamentarios de la oposición.
De ese modo, el gobierno perpetuó en lo malo el camino de sus antecesores y no recogió lo bueno que dejó esa experiencia. En su primera etapa (2006-2009) el Poder Ejecutivo descabezó al Poder Judicial, especialmente el Tribunal Constitucional para evitar cualquier objeción legal a los pasos que dio vulnerando la anterior Carta Magna, para luego, con la nueva CPE preparar una cabeza del Órgano Judicial totalmente complaciente a sus deseos. El resultado de la gestión 2011-2017 se puede calificar sin temor a error, como una de las peores de toda la historia del Poder Judicial en democracia desde que somos República. Lo dramático es que, aún a sabiendas de ello y aún habiéndolo reconocido públicamente el Presidente y el Vicepresidente, el mecanismo de renovación para las elecciones de 2017 adolece de los mismos problemas que tuvo en 2011, con un agravante; en 2011 y, a pesar de la abrumadora respuesta popular con el voto nulo y blanco (60% del total de los votos emitidos), se le dio a los jueces el beneficio de la duda. Ese beneficio fue lanzado por la borda y está perdido. Por eso, el proceso que conduce a la elección del 3 de diciembre nació muerto.
El esfuerzo gubernamental de enfrentarse a los miembros del TSJ por el fallo en el caso misiles para probar que hay distancia y grandes diferencias con ellos, llega tarde, entre otras cosas porque de manera inconsciente las máximas autoridades del Estado cuando se pronuncian sobre la justicia, lo hacen como si fueran cabezas de ese Órgano y no del Ejecutivo del que son parte. Si se hace una lectura de cómo ha funcionado la justicia cuando están en juego temas políticos, la subordinación de un Órgano a otro ha sido tan flagrante que es imposible enmendar con el codo lo que se hizo innumerables veces con la mano.
El objetivo último: que la justicia sea igual para todos, no se ha cumplido. La percepción de la gran mayoría de los bolivianos es que no se puede confiar en nuestra justicia. El error capital es pretender que los malos manejos del pasado justifican los malos manejos de hoy. Si una razón por la que se eligió a los actuales mandatarios fue, entre otras, una revolución ética, es muy pobre justificar el daño de hoy estigmatizando el daño de ayer.